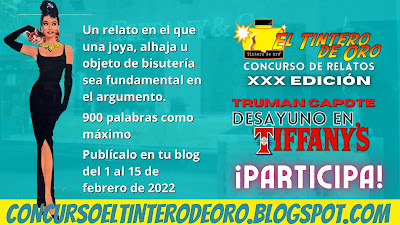Nadie dudaría de Manuela, una mujer honesta
que solo va a ese lugar a trabajar duramente, sin horario definido. Su labor es
tener las habitaciones siempre dispuestas, impecables para los siguientes
huéspedes, temporales, como su contrato. A cambio de un salario raquítico, le
exigen ser discreta y eficiente. Todo debe relucir como recién estrenado, a
cualquier hora del día o de la noche, para los clientes de La casa de Lola. Y ella siempre cumple, servicial e invisible.
Su abuela le enseñó desde
pequeña que “si en la vida bien quieres
estar, debes saber oír, ver y callar”. Y esa enseñanza la lleva por
bandera. Por eso jamás cuenta que por La
casa, van y vienen señores y señoras muy respetables (y no), que entran y
salen sigilosos como zorros, dejándolo todo manga por hombro.
Después, la pobre
Manuela se esmera al recoger los restos de la fiesta. Y limpia hasta que el yacusi reluce como
nuevo para los próximos que están por llegar.
En ocasiones, algunos
despistados dejan atrás algo de valor y ella siempre lo entrega en recepción, como
dicen las normas, a pesar de saber que pocos regresan a reclamar que es lo
suyo.
La primera, y única
vez, que Manuela se atrevió a romperlas, fue hace dos semanas. Alguien olvidó entre las sábanas una bonita pulsera y ella se
la quedó. No dijo nada a nadie, se la llevó a casa y la guardó entre sus
baratijas. Es preciosa, perfecta para la boda de mi niño, pensó.
Sabía que era una
joya verdadera, por el peso. De reluciente oro blanco con diminutos brillantes incrustados y el cierre
roto, un simple detalle sin importancia. Ni en sueños se hubiese imaginado
que la insensata señora descuidaría semejante alhaja en aquella cama de
paso.
«Ay, Manuela, Manuela piensa bien en la que vas a
meterte, hija mía, te vas a buscar la ruina», parecía estar escuchando a su
abuela en la conciencia.
«Ni muerta me dejas tranquila, abuela. Solo la
pondré ese día. Voy a ser la madrina de la boda y es una ocasión importante. Solo
esa vez, te lo prometo. Después le diré a Ramón
que la venda, que el dinero nos hace buena falta».
Y el día llegó,
radiante de sol. Como Manuela llevando a su hijo del brazo al altar, luciendo
palmito. Ramón, el padre del novio, se las apañó como pudo para poner la joya
en la amplia redondez de la muñeca de su mujer. Enlazó con destreza una
cadenita a los dos extremos del adorno y la sujetó con doble nudo, después de colgar
en ella al famoso osito de moda.
—Este que no falte,
que es de plata de la buena—le dijo ella.
Y se hicieron muchas
fotos que, ¡ay!, compartió en las redes sociales: #Postureofino#boda#Iván, tan segura ella de que nadie sospecharía
que en su muñeca de choni de barrio lucía
una joya real.
Pero, ¡ay, Manuela!,
que los Señores dueños de la joyita llevaban días siguiendo tu rastro
virtual.
— Mira esto, Cris.
¿Qué te había dicho? Si es que esta gente al final siempre cae. Les puede
el ego exhibicionista.
— ¡Oh, qué cara
tiene! No me extraña, cari. Así es la plebe.
—Tampoco lo tuyo ha
sido muy inteligente, cuqui. Solo a ti
se te ocurre ponerte esa pulsera para ir a ese antro.
—No, Nacho. No voy a
permitir que me hagas sentir culpable. A ver, tú, que eres tan espabilado, ¿no
pudiste advertirme de que tuviese cuidado con esos detalles?
—Ni me había fijado,
Cristina. Te imaginaba más lista, la verdad…
—Ahora a ver cómo
decimos que la pulsera que lleva la señora de la foto es mía. ¡Ay, señor qué
estrés!
—Un regalo que me
costó una fortuna, querida. Sabías que es una pieza única, deberías cuidarla más.
— Lo siento en el
alma, amor... ¿Y si le mandamos un recadito para que recapacite?… Esa gentuza
enseguida achanta, por cuatro duros nos la devuelve, estoy segura.
— Ella sabe que no
vamos a decir nada, Cris. Estábamos dónde nunca deberíamos estar...
—La idea fue tuya, cari. Querías emociones fuertes,
mezclarnos en el anonimato… Y ahora… ¡Qué vergüenza! Un lío más en esta
familia. No quiero ni imaginarme si el taxista se entera de que era yo la
morenaza que llevaba los jueves por la tarde a La casa de Lola.
—Necesitamos romper
la monotonía, cariño. Decías eso, ¿lo recuerdas?
—Sí. Pero nos hemos
metido en un buen lío por ese vicio tuyo.
—Y tuyo, Cris… Que al
final también le has cogido el gustillo… ¡Pero a quién se le ocurre ir enjoyada
a esos sitios!
—Un despiste lo tiene
cualquiera.
—Pero es que tú no
eres cualquiera, cuqui. No puedes permitirte
estos fallos.
—Lo sé, qué le voy a hacer... toda la vida han ido detrás recogiendo mis cosas.
—Pues mira las
consecuencias… Ahora tu despiste lo luce una puñetera camarera de habitaciones.
— ¡Encima se ríe en
nuestra cara!
— ¿Crees que aún nos
queda algún escolta leal?
— ¡Pues claro! Si ya
están todos curados de espanto… Eso sí, diles que la perdí esquiando. Y, por
favor, que intenten no montar otro escándalo con la prensa. Dales el dinero que
pidan, ya arreglaremos las cuentas cuando volvamos a Suiza.
© Carmen Ferro.